El pecado de Laurel
El pecado de Laurel” es un relato original de Óscar Ocaña acompañado de su análisis literario. Lee el cuento completo y descubre su interpretación, temas y símbolos
Óscar Ocaña Parrón
1/20/202611 min read
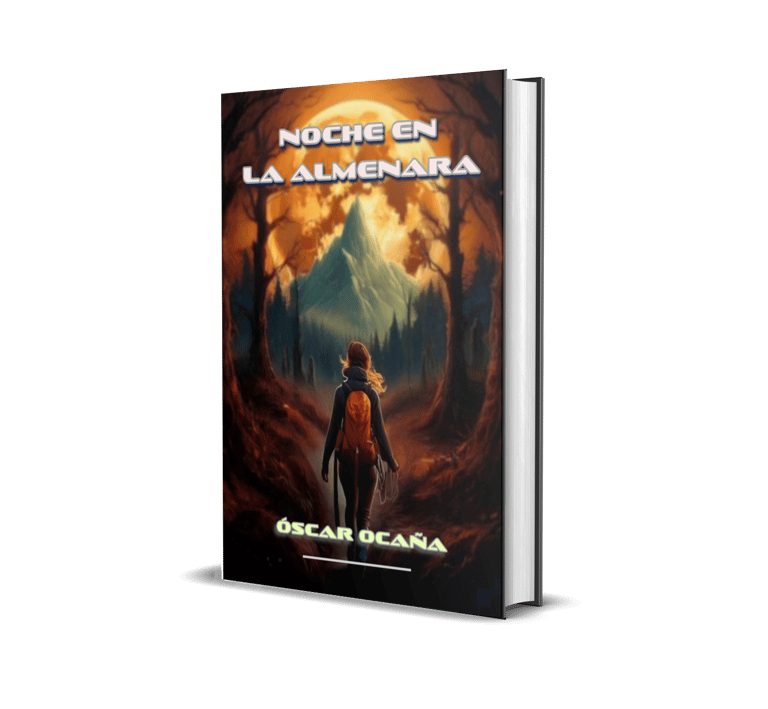
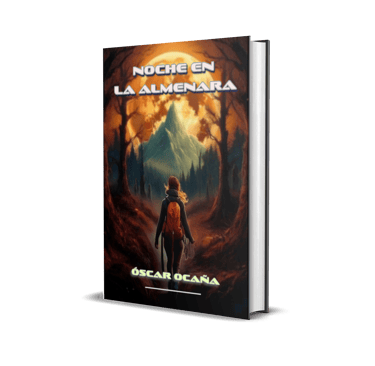
EL PECADO DE LAUREL
“El pecado de Laurel” es un cuento crudo. Siempre que lo leo me asalta un temor, el de crear rechazo en la persona que lo lea. No el rechazo de no estar de acuerdo, más bien el rechazo de lo incómodo.
El pecado de Laurel es, junto a "Clara y la tormenta", parte de un duo de cuentos sobre el feminismo, cada uno a su manera. Clara y la tormenta es, a su manera, amable y cercano. Laurel es una historia casi común, tristemente común, con esa crudeza, como dije antes, de lo cotidiano.
En este relato cuento las cosas con claridad, pero sin buscar lo morboso, o acentúar el maquillaje del monstruo o de la víctima. Y lo creo así porque muchos personajes de este relato, a pesar del entorno en el que viven, y el contexto del momento, son amables, también con crudeza y seriedad pues viven en un mundo crudo y serio, pero que no les impide eso, ser amables.
Por otro lado me encuentro con algunas personas, no muchas, que al leerlo no entienden cuál es finalmente el pecado que cometió Laurel, y lo he leído varias veces pensando en ponerlo más claro. Pero es que a mí me parece meridiano y prefiero no tocarlo.
“El pecado de Laurel” quedó finalista en un concurso del 8 de Marzo, Día de la Mujer, en Cangas de Onis, Asturias, allá por el año 2002.
EL PECADO DE LAUREL
Laurel, esmirriada pero bonita, como decían en cuanto gozaban de la oportunidad todas las viejas del pueblo, enviudó, por deseo de Dios y de los problemas de riego sanguíneo de su marido, una tarde de frío invierno a la tierna edad de veinte y una primaveras.
Y que el Señor tenga en su gloria si es su Divina Gracia a tan gran pecador y cruel pendenciero como su difunto esposo fue en vida.
Gabi contaba ya los cuarenta cuando su cerebro dejó de recibir el oxígeno debido y dobló el espinazo como si de papel se tratara. Era tan borracho como violento, y de palabra tan lenta como de rápida mano en bofetón cargada. Sus hombros se levantaban sobre mas de cien kilos de carne y huesos, y se situaban debajo de muy poco cerebro, o muy mal rentabilizado. Moreno encanecido, bizco y de manos encalladas, era su sueño mas alto tener un hijo cura —que su imaginación no llegaba para desearlo obispo, no digamos Papa— Dios mediante.
Dios no medió.
Nadie aparte de Laurel, la bonita y esmirriada viuda, lamentó su muerte.
De hecho, la doliente familia de la primera esposa de Gabi agradeció al Cielo tan dulce venganza sobre el que ellos sabían asesino de su parienta, y que el Infierno buena cuenta de sus huesos diera, que seguro que el Altísimo de tal individuo nada querría saber.
Sin embargo, Laurel lloró la triste perdida —sólo para ella— de su amado esposo, adquirido en segundas nupcias como quien adquiere un electrodoméstico golpeado en un saldo.
Cuando Laurel regresaba ciertaa mañana del bancal de patatas de su padre, se encontró sentado frente a un vaso de tintorro al “viudo de la Magdalena, la que murió el año pasado por estas fechas”, hablando con su querido progenitor, el cual la miró a la cara y le dijo, sin ceremonia alguna, que ya tenía quien la mantuviera.
Y no es que Laurel, que recibió su nombre en honor al árbol donde su madre murió a solas para parirla, no se hubiese ganado a pulso cada miga de pan que su padre la diera para comer y cada retal de trapo que la entregara para remendar sus vestidos. Laurel era jornalera, ama de llaves, criada e hija única de su padre, y se mantenía con su propio sudor sobradamente. Sólo que era una mujer de aquellos tiempos, y, como todos sabían en el pueblo, las mujeres hay que mantenerlas. Y enderezarlas.
La niña —que niña era aún— no mostró temor ni alegría alguna ante el anuncio de su pronta boda, y un encogimiento de hombros poco acento hubiese añadido al neutro verbo de su mirada. Con esa misma mirada dijo sí como quien dice qué remedio a su hombre dos meses más tarde, en una ceremonia sencilla, oficiada en diez minutos, a la que siguió un banquete escaso ofrecido por los escasos recursos de su progenitor.
Laurel se comenzó a enderezar la misma noche de bodas, en la que descubrió, sin asombro, que la diferencia entre “hija” y “esposa” reside en la intensidad y la naturaleza de las palizas que se reciben.
Su padre ya la golpeó en alguna que otra ocasión. En especial recuerdo quedaba la vez aquella que derramó un quintillo de vino, y a cambió se la recompensó con dos bofetones seguros y certeros, sin cólera ni saña. No terció palabra alguna, no se reveló gesto en la cara del verdugo, no se aclaró, por supuesto, motivo ni explicación. De aquel cruce de cara se le quedó grabada a Laurel la falta de violencia del acto. Curiosa paradoja escrita en los moretones de su rostro infantil.
Dieciséis años contaba cuando se la entregó como esposa a Gabi. Su falta de experiencia en la cama se reprendió con treinta y dos azotes de cinturón cuidadosamente contados por la pobre muchacha. Y es que Laurel no sabía sumar, ni leer, ni escribir, pero necesitaba contar patatas, y los latigazos se contaban igual que los tubérculos.
Es de suponer, que de haber tenido experiencia en el tálamo matrimonial, los correazos tal vez no tuviesen un número conocido por Laurel.
Pocas mujeres en el pueblo podían afirmar no haber recibido un golpe o mas de su padre o, posteriormente, su marido. Las más afortunadas podían decir que “su hombre —o su padre— era un santo, pues nunca le había puesto la mano encima”. Si una mujer recibía, así como un muchacho, es que algo habría hecho, que la culpa ya dice la Biblia es de las hijas de Eva. Y si no lo había hecho, para cuando lo hiciese, que de fijo lo haría. La distinción entre muchachos y esposas es que, a los hijos propios, cualquier cachete de vecino bien recibido es, que se lo ahorra el padre aunque el padre después añada su propia cosecha, y a la mujer de uno no la toca mas que uno, que ni el padre de ella que lo mato si me la levanta la mano y yo me entero que me enciendo con nada y eso lo sabe él vaya si lo sabe. Dicho así, sin comas, ni pausas.
Aun así, a Gabi se le iba la mano y lo decían hasta en el cuartelillo, y eso es mucho irse la mano. Que hasta el suegro le agarró dedos a la solapa y lo puso perdido de cal de la pared de la tasca clavándole en ella, por tentarle la cara a Laurel delante de todo el tascorro. Y eso que el suegro nunca escatimó golpes en la educación de su hija, aun con esa paradójica falta de violencia en los guantazos.
Todas las semanas, desde que se casó, iba Laurel a misa como buena esposa y vecina que era, y se sentaba atrás con las mujeres casadas, justo delante de las solteras casaderas, dónde ocupaba asiento antes, y detrás de las viudas, donde acabaría por sentarse.
Antes de misa, con Gabi en la taberna confesando su hombruno comportar a la parroquia, en la parroquia de Dios Laurel confesaba sus pecados. A saber; no tratar a su esposo como bien se merecía él, mereciendo ella los golpes que después de él recibía. Y así, con los labios apretados, le daba el padre confesor la absolución que permitiera a tal alma en pena tomar el Sacro Cuerpo de Cristo en perfecta limpieza de espíritu, que no de cuerpo, que este se cubría de los negrones en forma de dedos, hebilla o palo, otorgados por un borrachín de pueblo. Y se preguntaba ese hombre de Dios cuán retorcidos eran en verdad los caminos del Señor.
Lo peor es que Laurel se creía en realidad pecadora y mala esposa, y sufría casi tanto la vergüenza de sus faltas como las palizas que tan alegremente le ofrecía su marido, tomando tales esfuerzos de su hombre por merecida penitencia a sus pecados.
Rezaba la pobre chica por dejar de pecar y por el perdón de los ya cometidos errores, en lugar de orar y pedir por el cese de sus torturas o la fulminación de su torturador. Desde luego, pedir la muerte de un semejante, si semejante bestia se asemeja a nadie, sí que es pecado, aunque con gusto el padre confesor hubiese absuelto de esta falta a Laurel, y nadie en el pueblo, ni su propio padre, hubiese mostrado reproche alguno.
El caso es que, entre botella de vino, copa de orujo y paliza a la señora, el corazón de Gabi —que tenía, es de creer— perdió fuerza y se achicó, y un mal día para él y afortunado para su pobrecita esposa y futura viuda, se negó el órgano vital a suministrar la vital sangre, como quién se declara en huelga y reivindica mejor trato. De esa no se murió, porque los caminos del Señor son de veras retorcidos como ellos solos, pero a punto estuvo de quedarse en medio de la plaza del pueblo más tieso que un palo.
El médico le dijo que bebiera menos, que decirle que no bebiera nada era decirle a un árbol que hiciera el favor de no dar sombra. Por vaya usted a saber que, aunque posiblemente fue por un miedo de cagarse en los calzones a diñarla en cualquier momento, Gabi hizo caso y siguió bebiendo, pero menos, y pasó de emborracharse todos los días a emborracharse todas las semanas, por norma el sábado.
Supo entonces Laurel que su marido no la pegaba cuando estaba borracho, o al menos no la pegaba tanto como cuando no lo estaba. Años más tarde, alguien dejaría caer al aire la expresión “síndrome de abstinencia” en la tasca, como nadie supo de qué hablaba, no se escucharon mas semejantes palabrejas. Esos tres vocablos tan bien avenidos podrían haber explicado a Laurel tan tremendo misterio encerrado en el alma del desalmado de su marido. Tampoco saberlo la hubiese servido de nada, para que engañarnos. Gabi hubiera seguido dándole palizas para desquitarse de las ganas de beber.
El día en que la diñó de veras, un año más tarde que la vez que fue de mentirijillas, Laurel amaneció tranquila, dispuesta a pecar, que para eso había nacido, y con la cabeza bien clara, y las ideas ya en su sitio, con el alma, por fin libre de culpa, aunque solo fuese por unas horas.
Su marido se fue al bancal, y ella quedó en el hogar, como corresponde a buena esposa. Con cuidado limpió la casa, abriendo las ventanas a pesar del invierno, para que las piedras respiraran sano. Luego preparó el pote, poniéndolo a fuego lento, que mas tierno queda, y sacó la botella de orujo y un vaso, colocándolo todo en la mesilla de la sala, a mano para su hombre cuando llegara. Se detuvo un segundo y repasó con cuidado sus tareas. Satisfecha por completo, a una hora de la comida, se recostó en la mecedora a descansar. Y, con la tranquilidad que da la conciencia de lo bien realizado, quedó dormida como la santa que era, sonriendo, sabiendo que por primera vez sí pecaba, y que lo hacía plenamente consciente de ello.
Regresó Gabi del bancal y la encontró dormida. No había bebido más que la bota de vino que se llevo al tajo, y no estaba todo lo borracho que quisiera, no estaba borracho para nada, de hecho, causa esta de un mal humor ya habitual. Se sumó a este estado de gracia potencialmente violento la ira de ver a Laurel dormida, y si esto ya casi le mata, el oler el quemado del pote casi le arranca el alma.
Apretó los puños y se plantó frente a su esposa, un escalofrío helado le recorrió la médula; el frío entraba por las ventanas, y Gabi pensó que sería necesaria una carretada de leña para volver a meter en cuerpo caliente las paredes, y todo por que la estúpida de su señora se había dejado las ventanas abiertas toda la mañana. Con el revés de la mano la despertó, brotando sangre del labio de abajo como de un grifo que, sencillamente, se vuelve a abrir. Laurel se balanceó en la mecedora a causa del impacto y se levantó como un soldado sorprendido, qué apropiada comparación, dormido en la guardia.
Mareada por el guantazo, aturdida al salir de tan brusco y violento modo de un tranquilo y reposado sueño, se tambaleó en el aire sin encontrar apoyo en sus pies, y buscó el sustento en la mesita cercana, con tan mala suerte cargada a su espalda como para tropezar con la botella de orujo y estrellarla contra el suelo. La furia de Gabi creció a niveles jamás conjurados al ver el preciado néctar extenderse por el suelo, y entre babas y maldiciones, golpeó a la muchacha sin descanso con pies y manos, ciego en su rabia a sus acciones, sordo a los quejidos de su mujer y al crujido de los huesos. La hubiera matado, no cabe duda. De no haber muerto él mismo antes, fulminado por su propio corazón, que ni este parecía soportarle. La hubiera matado sin dudarlo y sin saber que la estaba matando. Pero le falló el corazón de tan agitados ejercicios y, agarrándose el costado con una mano, boqueando como un pez fuera del agua, fue al suelo desplomado como el guiñapo que al fin y al cabo era.
Laurel salió a rastras de la casa, con un brazo colgándole al costado, un ojo cerrado de la hinchazón y bañada en su propia sangre. Llegó al camino cojeando, allí encontró a cinco jornaleros que tomaban la manduca del mediodía a la linde de los campos de labranza. Todos la conocían, y acogieron la esperanza mientras se ponían en pie de que Laurel intentara escapar de su hombre y que de que les iba a pedir ayuda. Deseaban ver aparecer a Gabi en pos de su mujer, y uno de ellos apretó algo más la navaja con la que desgajaba el queso, por si podía sacarle las tripas a aquel jabalí humano. No querían más que el permiso de Laurel. Oírla pedir ayuda, sólo eso y el acero probaría la carne.
Y pedir la pidió, sólo que para su marido. Farfulló algo de un ataque al corazón al tiempo que escupía un diente y un grumo de sangre del tamaño de una nuez. Suplicaba que fuesen a él, a su hombre, a su esposo, mientras aquellos hombres la observaban en silencio, sin mover un músculo para salvar la vida de Gabi.
Uno a uno comprendieron que no podían dejarlo reventar allí, y se miraron unos a otros con las cejas fruncidas en el esfuerzo de autoconvencerse de que lo justo era salvar al jabalí, y no destriparlo. Con desgana se dirigieron, a rastras los pies, cerrando primero con cuidado y calma las navajas y recogiendo los bártulos, camino de la casa de Laurel.
En sus ojos se leía con claridad que más le valía a Gabí haber muerto por propios méritos. Gabi tuvo suerte; recibió a los jornaleros más muerto que un huevo podrido.
Desde entonces se sentó Laurel una fila mas adelante en misa, donde las viudas. Y todos en el pueblo se sintieron liberados en forma ajena.
Regresó a casa del padre, y aunque la hacienda perteneciera a la hija, el progenitor la administró. Ya no recibió más golpes como hija, que era hija casada y, por si fuera poco, enviudada, y es de muy cobardes levantarle la mano a una viuda.
No confesó más pecados la nueva viuda. No al menos como los de antes. Y sobrevivió la esmirriada pero bonita Laurel a su marido, a su padre, a su confesor y a todo el pueblo prácticamente, que se la llevó Dios y el cansancio de vivir a los cien años de haber nacido.
Nunca habló de ese día. Ni de por qué se sintió tan satisfecha con sus tareas como para quedarse dormida.
Y es que tenía motivos de satisfacción, pues lo dejó todo a punto para que el pote quemara, el orujo se derramara y su mente, tranquila, se durmiera, de modo este que su marido, de ira, de incontenible e irresistible ira, de una vez por todas, reventara.
Óscar Ocaña Parrón


